
"Hace rato que no aparecen los nuestros, che. ¿Qué estará pasando?", pregunta uno de los soldados. Afuera reina la calma, pero adentro, en el faro, la patrulla espera algo. Un ruido, una turbina, un disparo; al menos un rumor que les recuerde a esos hombres que la guerra sigue ahí y que los suyos no los olvidaron. La cita inicial pertenece a "Ovejas" (Ediciones Futurock, 2021), la novela debut del escritor e historiador especializado en Malvinas Sebastián Ávila.
El libro relata las peripecias de una patrulla argentina que, junto a un peculiar prisionero, deberá enfrentar no solo al enemigo británico, sino también al clima, la escasez y las tensiones propias del grupo durante el Conflicto del Atlántico Sur. "La de Malvinas no es una literatura complaciente. Abordar el tema desde la ficción da un espacio mayor", afirma el autor, cuya obra ganó el Premio de Novela Futurock 2021 a instancias de los jurados Claudia Piñeiro, Fabián Casas y Sergio Bizzio.
Periodista: ¿Cómo fue la génesis de “Ovejas”?
Sebastián Ávila: Ovejas surge a partir de una especie de clínica de novelas que daba el escritor Leonardo Oyola. Yo había escrito principalmente cuentos, la novela era un terreno totalmente desconocido. Me contacté con él por una amiga. Me pidió que le llevase los cinco cuentos míos que más me gustaban. Casualmente uno se llamaba “Campo Minado” –como la obra de Lola Arias, que todavía no existía- y trataba sobre Malvinas. Él seleccionó ese y me dijo cómo a partir del texto encararía una novela. Ahí empezamos a trabajar, a darle contenido. Fue aprender una técnica nueva porque no sabía cómo se escribía una novela. Eso duró un año y medio o dos. Fue todo un proceso que ahora lo cuento como si hubiera sido un rato, pero fue mucho tiempo y mucho trabajo. Hubo muchas sugerencias de su parte; libros, películas y series. Ese cuento fue como una semilla. Después había que prepararle el compost y la tierra para que se convirtiese en otra cosa. En el desarrollo tuve entrevistas con veteranos para conocer algunas cosas que yo no sabía cómo funcionaban, como por ejemplo la minas antipersonales y antitanques. Por la voz de los personajes, también me contacté con una persona de la Federación Rusa y con un familiar tucumano.
P.: ¿Qué te interesaba contar de Malvinas?
S.A.: Algo que siempre me decía Leo y también Juan Diego Incardona, otro gran maestro mío, es que para la ficción y la creación, si bien está bien traer la vida, el mundo y los aromas que uno ya tiene incorporados, tampoco está tan bueno proponerse de antemano que la producción de uno vaya a tener un sesgo. Por lo menos desde un principio, porque después sucede de hecho. En principio lo que más me interesaba era hablar de Malvinas, pero no de cualquier manera: desde un narrador o varios, que eran soldados conscriptos, ni siquiera de carrera. Hubo una decisión de plantarse en esa voz. Me interesaba no caer en lugares comunes. Alguien me dijo “qué raro que pusiste un tucumano y no un correntino”. La presencia de un ruso, por ejemplo, me pareció interesante. Darle ese contexto más general, global, a un conflicto que siempre se lo mira con una mirada muy simplista y local, como si hubiera sido un partido de un campeonato local de fútbol y la verdad que no, se jugaban un millón de cosas más. Me parecía importante esa figura dándole ese contexto, sacándolo de la cosa meramente interna.
P.: ¿Cómo fue el proceso de construcción de las locaciones?
S.A.: Ese fue un tema que me interesaba mucho: muchos lectores me escribieron preguntándome por qué inventé los lugares. No los inventé, son reales, solamente que están en la Gran Malvina, no en la Isla Soledad. Me interesó que estuviera desenfocado el escenario principal y que la lupa estuviera sobre otro escenario del cual se habla muy poco. La historia de esos soldados es algo que siempre me conmovió un montón, porque tienen como un doble olvido. Tienen la misma categoría que los otros, pero además son doblemente olvidados por haber estado en un lugar donde les dicen “ah, ¿qué había ahí?”. Eso siempre me llamó la atención de los veteranos de la Gran Malvina.
P.: En la novela juegan un papel importante las relaciones que se tejen entre los soldados de la patrulla. ¿Cómo imaginaste a los personajes?
S.A.: Era importante que los personajes fueran inestables. Hay algo bastante marcado en Malvinas, como en muchas otras cosas de este país, que es que las cosas son buenas o malas; blanco o negro. Ahí me parece que la ficción trae otra mirada, un poco más humana y real. Me parece más real que algunos relatos muy heroicos, a lo Rambo, o muy victimizantes. Esos polos que no sé si ayudan a contar del todo Malvinas. Está bien que estén, pero a mí me interesaba que los personajes fueran más grises; que hubiera más titubeo y contradicción. No me interesaba ni una novela de héroes ni de víctimas. No lo invento yo, es un poco la tradición literaria sobre Malvinas.
P.: El libro plantea la guerra como algo alejado de los relatos hollywoodenses. En general, la patrulla se guarece en el faro y casi no se enfrenta al enemigo. ¿Por qué tomaste esa decisión?
S.A.: Ahí entra el tema de la Gran Malvina. Me quedó en la cabeza picando la cantidad impresionante de soldados que estuvieron ahí. Salvo combates muy menores, que fueron entre comandos, o sea que ni siquiera eran ellos, el resto del tiempo estuvieron recibiendo fuego de artillería naval y aérea. Después camuflaban posiciones o inventaban cosas para engañar a la flota británica. Me parecía paradójico. Cuando fui a Malvinas en 2020 y vi el faro, pensaba que ya era viejo incluso para 1982. Una posición ahí es un sinsentido, porque está absolutamente expuesto, que es lo que decía Martín Kohan en la presentación del libro. Los Pichiciegos están bajo tierra, los personajes de Patricia Ratto están abajo del agua y estos están totalmente expuestos. Es un poco la metáfora de Malvinas con el terreno; no había dónde esconderse. El faro es un poco eso también: hay que defender esto, estamos super expuestos, pero es la misión que nos toca. Muchas veces escuchamos a los veteranos y pensamos que lo que les ordenaban hacer era un absurdo total. Pero, bueno, uno lo dice con el diario del lunes, es fácil mirarlo desde acá. En el momento, la realidad superaba ampliamente la ficción. Los Pichiciegos quiso ser un trabajo de ficción muy muy a fondo y la verdad que después uno escucha a los veteranos y Fogwill se quedó corto.
P.: A diferencia de Los Pichiciegos, que se escribió en paralelo a la guerra, Ovejas llegó 40 años después. ¿Creés que eso es una ventaja?
S.A.: Por un lado sí, pero Fogwill tuvo esa potencia del primer golpe, como dicen algunos técnicos de boxeo. Es alucinante pensar en alguien escribiendo en medio de la situación histórica. Fogwill pone un poco en duda esto de que, según la academia, para estudiar un fenómeno tiene que pasar una determinada cantidad de tiempo. Ahí es cuando la ficción dice que no, que se puede hacer en simultáneo. Fogwill deja muchos elementos que siguen vigentes. Por ejemplo, que los veteranos hablasen de política muy seriamente, una dimensión que por mucho tiempo no se la pensó. Desde eso hasta las relaciones non sanctas con los británicos. Se horrorizaban porque Fogwill los hizo negociar y después uno escucha y la verdad es que se quedó corto, porque las guerras son así. Tuvo la valentía de hablar de algo que no le convenía a nadie. Tenía muy decidido dónde quería golpear. Creo que eso lo tenía muy pensado de antes por su pensamiento político. Tuvo la maestría de dar el golpe sin que se vea el truco.
P.: ¿Tuviste algún prurito a la hora de abordar un tema que sigue siendo sensible para la sociedad?
S.A.: Leo me decía que no tenía que pensar en el lector. Fabián Casas dice algo parecido, que hay que escribir como si el lector todavía no hubiera nacido. Eso me liberó mucho, me hizo no estar esperando una aprobación. Creo que es el gesto general de la literatura; la de Malvinas no es una literatura complaciente. William Faulkner, Dino Buzzatti, hay muchos autores que escribieron novelas bélicas. Todas son filosas. No son materiales que te pasen por la mano y no te dejen un rastro. El cine bélico creo que agarra algo de eso, no es complaciente. No es Hollywood ni la historia oficial de un Estado. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el sexto capítulo de Band Of Brothers, cuando las tropas estadounidenses quedan atrapadas en Bastogne. No le llegan los equipos ni los refuerzos, se mueren congeladas. Es terrible. El hecho de incluir al personaje ruso me gustó desde un principio porque, a 40 años, con algunas cosas ya procesadas, dije “bueno, apretemos un botón de un tablero internacional de un mundo que estaba con serios problemas”. Por ese lado, un poco creo que está pasando en general que hay un gesto, con respeto y sin la necesidad de burlarse, que cada uno puede tener una posición sobre Malvinas y exponerla con profundidad no genera resquemor.
P.: ¿Por qué elegiste a Malvinas como tu tema de investigación?
S.A.: Lo que a mí me devolvió a Malvinas fue la literatura, la academia me alejó. Yo hice mi tesis sobre la Confederación General Económica, la organización empresarial que fundó el peronismo. No tenía nada que ver con Malvinas. Con los años me di cuenta de que eso también tiene que ver con lo que las carreras estimulan o no. Estoy super agradecido con la universidad pública, pero la realidad es que no estuve ni cerca de Malvinas; me acuerdo de haberlo nombrado en algunos momentos y que todos me miraran raro. Yo empecé la carrera en 2003, ya había pasado mucho tiempo. Entiendo que es más que nada un fenómeno de la UBA, porque universidades como la de Tierra del Fuego o algunas del conurbano tienen una impronta super malvinera. Los historiadores generamos narrativas que son muy similares a las de la ficción. Creo que la historia en la narrativa enamora mucho más que en el plano académico. El hecho de hablar de Malvinas desde la ficción da un espacio mayor. Después de escribir Ovejas y después de viajar a Malvinas decidí dedicarme a esto. Todo este movimiento me devolvió a la academia con otros ojos.
P.: ¿Cómo fue la experiencia de viajar a Malvinas?
S.A.: Leo (Oyola) me preguntó dos veces si había ido a Malvinas y le dije que no. Un día me dijo “cuando termines la novela, yo creo que tenés que ir. Si vas antes, te va a quitar espacio para tu vuelo”. Fue un gran consejo. Cuando fui, en 2020, fue espectacular porque todo lo que vi era absolutamente distinto a como yo me lo imaginaba; todo distinto. Dije “qué bueno que en la ficción no me crucé con esto, porque se hubiera ido por otro lado”.
P.: Sos fundador del proyecto “Malvinas, objetos portadores de memoria”, ¿de qué se trata?
S.A.: Una de las cosas que me impactaron de viajar a Malvinas fue encontrar por todos lados objetos que pertenecían a soldados argentinos. En el museo de Puerto Argentino me sorprendió que no tuvieran muchos objetos argentinos. Sus respuestas eran bastante vagas. Que no iban a los campos de batalla porque todavía era peligroso por las minas. Me decían que algunos isleños se llevaban cosas. Después me empecé a dar cuenta de que en los jardines de las casas había objetos argentinos. En el viaje había veteranos y empecé a ver cuál era el vínculo con esos objetos. Al llegar al aeropuerto para volver, los controles británicos detectaban quiénes eran veteranos y les sacaban las cosas que se llevaban; un poquito de tierra, un rosario. Tampoco es que se querían llevar una ametralladora. Eso me indignó. Sé que hay un conflicto diplomático, pero hay cuestiones de patrimonio. Por ejemplo, Argentina le devolvió a Paraguay gran parte del patrimonio saqueado en guerra.
Cuando volví descubrí que Argentina no había reclamado los objetos. Era todo sui generis. Los mismos familiares y veteranos iban ahí, agarraban las cosas y dependían de que no se las sacaran los controles. Me enojó mucho. Hay documentos de identidad, cosas que deberían ser devueltas. Quise utilizar la academia para algo y me di cuenta de que no tenía las herramientas conceptuales. Contacté a un equipo de arqueología que trabajaba en campos de batalla argentinos del siglo XIX. Casualmente, Carlos Landa me contó que arqueólogos británicos lo invitaron a hacer arqueología en Malvinas, pero que el proyecto fracaso porque los isleños se opusieron. Se nos ocurrió trabajar con los veteranos, sabiendo que tenían objetos de la guerra y otros recuperados después. Empezamos a entrevistarlos a partir de esos objetos. Todas las entrevistas son rupturistas. Los objetos rompen el casete que tenemos establecido; surgen un montón de historias, vínculos y memorias. Ahí aparecen como vórtices que no estaban.
P.: ¿En qué etapa está el proyecto?
S.A.: Estamos trabajando con un grupo de documentalistas que realizan una serie sobre campos de batalla para Encuentro. Estamos registrando todas entrevistas y las vamos largando por fragmentos en las redes sociales. El tema del patrimonio no es menor, sobre todo teniendo en cuenta que muchos veteranos están vivos. Hay temas que tienen que ver con la salud. ¿No es soberanía el patrimonio? ¿No hay una política del Estado hacia eso? La idea es ir instalando esa discusión. Creo que en el caso de Malvinas hay una cierta urgencia, básicamente porque muchos veteranos se están muriendo. Sin el sujeto, el objeto se vuelve mudo.


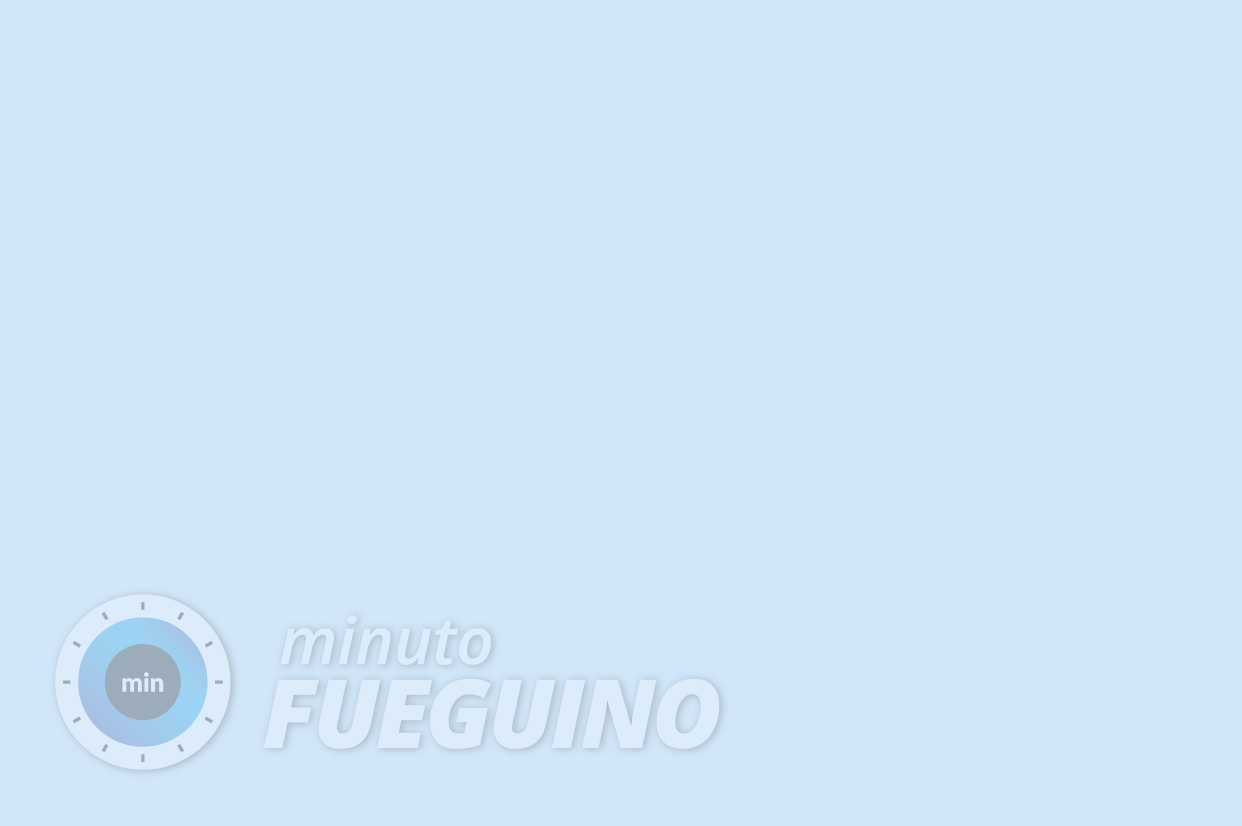


















Compartinos tu opinión