
Entre las asistentes de Argentina había representantes de Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), La Nuestra Fútbol Feminista, Socorristas en Red, Mujeres con VIH, Fundación Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y del Centro de Intercambio y Servicios para el Cono Sur Argentina (CICSA). En las rondas de conversación se señalaba que los logros de Argentina habían sido inspiradores, pero que el retroceso en un país con normas de vanguardia podía impactar en un descenso de derechos y en la persecución de activistas en toda la región.
Una de las mayores expertas en la incidencia feminista en organismos internacionales es Mariana Iacono, Coordinadora Nacional de la Comunidad Argentina de Mujeres con VIH. Ella alertó sobre la situación local: “Cuando Javier Milei y Victoria Villarruel eran diputados por la Libertad Avanza se expresaron por la negativa a la hora de la votación del proyecto de ley de VIH”. Para justificar el sentido de su voto, Milei aseguró que este tipo de proyecto “agrandan el Estado” y “destruyen el sector privado” cuando, según su criterio, es necesario “defender las ideas de la libertad” para sacar a Argentina del “pantano” en el que se encuentra”. Ella resalta: “Las personas con VIH estamos en alerta en cuanto al acceso universal al tratamiento médico y al cumplimiento de la Ley 27.675 de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de transmisión sexual y Tuberculosis”.
En definitiva, el Encuentro pidió por democracias reales, no autoritarias, con reparto de poderes, con un Poder Judicial independiente, con limitaciones para el Poder Ejecutivo para derogar leyes consagradas por el Poder Legislativo. El lema de este año fue “Unidas, unides, resistiendo y avanzando”. En el discurso inicial se resaltó que el poder transformador del feminismo no se circunscribe a una agenda de género ni a derechos para mujeres y diversidades: “Es el movimiento que más transformaciones ha generado en la región y que más ha contribuido a servir a una agenda global”.
En Argentina se realizó en noviembre de 1990, en San Bernardo, con 3.000 mujeres de toda la región. En la playa bonaerense se empezó a construir una fecha clave: el 28 de septiembre que se declaró, hace 33 años, día de lucha por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe. La fecha no fue azarosa. El 28 de septiembre de 1871 Brasil reguló la ley de vientres libres que otorgó libertad a todas las personas nacidas de mujeres esclavas. Por eso también la lucha anti racista y la de los derechos sexuales están unificados en esa fecha a partir de la idea de la libertad de los cuerpos.
La declaración de San Bernardo fue redactada, en una vieja máquina de escribir, por la abogada argentina Dora Coledesky y la ginecóloga Zulema Palma, según escribió la periodista Mariana Carbajal. Ese encuentro fue la primera vez que se divulgó el uso de misoprostol para realizar de forma segura abortos medicamentosos. En 1993 se realizó, en El Salvador, con 1.000 inscriptas (muchas menos de las que llegaron esta vez). En ese momento, el país fue sede del 6º EFLAC, en un momento donde la nación centroamericana estaba saliendo de una guerra y el movimiento feminista era muy incipiente.
El 16 de enero de 1992 se firmaron los Acuerdos de Paz. El gobierno de Alfredo Cristiani y el FMLN sellaron, en el Castillo de Chapultepec, México, la firma de paz ,después de 12 años de guerra. En ese contexto surgió la idea de “Mujeres´94″ que representó el primer programa reivindicativo y autónomo del movimiento de mujeres y feministas salvadoreñas. Por eso, el crecimiento del feminismo salvadoreña es un ejemplo de paz, de organización, de liderazgo y de conducción política autónoma de la política machista de izquierda y de derecha.
En 1996, el EFLAC se bajo de Centroamérica al sur para ir a Cartagena, en Chile. En 1999 se fue al Caribe, en Santo Domingo, República Dominicana. En el 2002, la sede fue Costa Rica. En el 2005, las participantes viajaron a Sierra Negra, en Brasil; en 2009 se llevo a cabo en la Ciudad de México (con 1600 personas); en el 2011 el mapa feminista plantó bandera en Bogotá, en Colombia, en donde se recibió a 1500 mujeres y, en el 2014, se concretó en Lima, en Perú. En el 2017 en Montevideo, Uruguay, se produjo un pico de 2200 participantes entre el auge de Ni Una Menos y el fervor de la marea verde.
Las que llegaban, paseaban, se buscaban y se llevaban a charlas sobre cuidado y protección a defensoras de derechos humanos, violencia de género, democracia y ultra fascismo o exposiciones de fotos, fútbol al aire libre (que por primera vez se jugó dentro del programa oficial), cuerpos y territorios. Las participantes concurrían de día y de noche a charlas oficiales y a conversaciones entre almuerzos y desayunos, intercambios de agendas y miradas que aprendían de lo que veían más allá de lo que se llega a procesar en el momento.
Las periodistas feministas, motorizadas por el sitio Volcánicas y la colombiana Catalina Ruiz Navarro, se reunieron para denunciar la criminalización e intimidaciones y amenazas de las que denuncian abusos sexuales; la falta de compromiso de las organizaciones en respaldar formas de comunicación no machistas; la incidencia de las periodistas pero los pocos recursos para que puedan escribir, mostrar y reproducir desafíos al mundo en el que los varones explican, cuentan y cobrar por contar el mundo.
“Queremos ennegrecer el feminismo latinoamericano. La lucha es antipatriarcal, antirracista y anticapitalista”, definían desde el micrófono en la sesión inicial. Y, además, remarcaban la “energía” para “seguir resistiendo a los retrocesos provocados por los fundamentalismos”. “Las feministas solidarias hacemos el mundo más habitable”, destacaban. Y enmarcaban: “Sin nosotras todo sería más doloroso”. Una comunicadora colombiana llama “Copa América” al EFLAC y el fútbol se impuso, por primera vez, como una actividad orgánica del Encuentro en el que el cuerpo no solo se debatió, sino que se puso en práctica para atajar, defender, patear y hacer pases.
El entramado de ropa cambiaba las asambleas por el karaoke y la discoteca donde el baile energizaba la posibilidad de juntarse y de pelear para que el goce sea una opción sin acoso y sin miedo. En esa pasarela sin códigos fijos se entrelazaban vestidos blancos y zapatillas, escotes profundos y jean y sombreros, maquillaje y pieles al sol. Todas distintas. Pero todas juntas. Perreando hasta abajo y saltando hasta donde las puntas del pie se despegan del piso.
El cuidado también estuvo en la agenda. No solo de lo que se pide que hagan otros, sino de lo que hay que hacer para poder seguir construyendo, escribiendo, ayudando o activando. Por eso, también se realizó una comisión de cuidado colectivo, de sanación, de médicas y psicólogas voluntarias para las asistentes. Se afirmó: “Cuidarnos es político”. Y se reafirmó: “Cuidarnos es responsabilidad de todas”.
La pregunta final es la pregunta en puntos suspensivos, frente a una región que ve emerger autoritarismos, impunidad, retroceso en derechos, negacionismo, convalidación por los votos a prácticas no democráticas, gobiernos electos no reconocidos, gobiernos que no son electos y sí son reconocidos, pero frente a esa encrucijada, la salida es un interrogante: “¿Y si construimos esperanza?”.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/JXGIU3SHRFB2BN6ZBGAXE4Q7SQ.png 420w)
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/DU26YM576ZHMJBYPMOWKFXSA7A.jpg 420w)
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/POFCAGQDG5G2VKRTV4KC5GDY5M.jpg 420w)


:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/7ROMWDU6KVHULAMVVSL3ZXHZOI.JPG 420w)
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FQQR4RW57ZEAVK6MEGLHIDC6TY.JPG 420w)
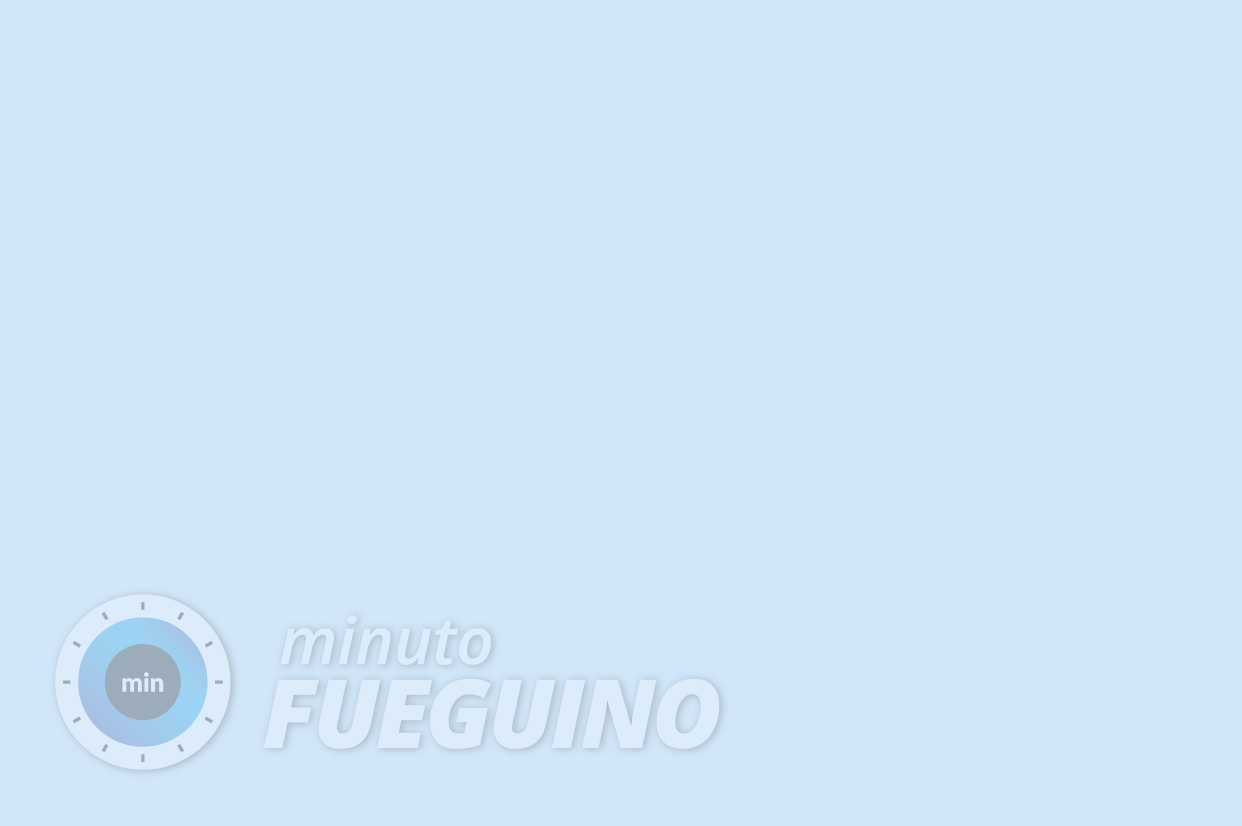


















Compartinos tu opinión