
El 27 de mayo de 1978, en medio del paisaje helado de la Base Esperanza, nacía Marisa DelasNieves Delgado, la primera mujer argentina en ver la luz en el continente blanco. Su nacimiento, más que un hecho anecdótico, fue parte de un plan estratégico del Estado argentino para reforzar su soberanía sobre el territorio antártico. Pero detrás de ese acto político, se encuentra una historia profundamente humana, tejida con valores familiares, sacrificios y una vida marcada por lo extraordinario.
La llegada de Marisa fue el resultado de una decisión que tomó forma meses antes, cuando su padre, Néstor “Coco” Delgado, suboficial del Ejército y amante del “desierto blanco”, convenció a su esposa y sus dos hijos de mudarse por un año a uno de los sitios más inhóspitos del planeta. Ocho familias fueron seleccionadas para pasar el invierno de 1978 en la Antártida, y con ellas se inició una experiencia inédita de convivencia, resistencia y adaptación.
Vivir en la Antártida en aquella época implicaba renunciar a toda comodidad: no había agua corriente, ni cloacas, ni frutas frescas. Cada día era un desafío logístico. Para obtener agua, se debía recoger hielo, picarlo y derretirlo. La comida era deshidratada, y las tortas de cumpleaños eran fruto de largas horas de ensayo y error. La calefacción y la electricidad eran limitadas, y muchas veces, los riesgos eran concretos: la hermana de Marisa se intoxicó varias veces por la mala combustión de los equipos de calefacción.
La comunidad antártica funcionaba como una aldea colaborativa: los hombres se encargaban de tareas centrales, como la cocina, y las mujeres, de la educación, la radio o la lavandería. Todo debía estar previsto antes del viaje: ropa, regalos, útiles escolares y hasta los imprevistos más mínimos, ya que no había forma de abastecerse una vez iniciada la misión.
Marisa nació en ese contexto de esfuerzo colectivo y compromiso familiar. Fue bautizada allí mismo, en una comunidad que, pese al aislamiento, buscaba replicar cierta normalidad. Para su madre, el mayor anhelo era acompañar a su esposo y conocer el lugar que lo apasionaba. Para Marisa, esa elección representó el origen de una identidad única.
Con el paso del tiempo, la historia de Marisa permaneció en segundo plano. Durante su infancia, su lugar de nacimiento no generaba mayor interés. Pero al comenzar sus estudios de Derecho, comprendió el valor geopolítico y simbólico de su nacimiento. Fue entonces cuando decidió emprender el camino de regreso: luego de trámites interminables y mucha espera, logró volver a la Base Esperanza en el año 2000. Allí, con 21 años, redescubrió el sitio que la vio nacer. La emoción del reencuentro fue intensa, aunque agridulce: su antigua casa ya no existía y muchas estructuras habían desaparecido.
Durante años, los nacidos en la Antártida no contaron con documentos oficiales que acreditaran su origen. La base militar que resguardaba esa documentación se incendió. Marisa consiguió su partida recién a los 45 años, en Ushuaia. Hoy, junto a otros argentinos nacidos en ese rincón del planeta, impulsa la fundación Native Antarticans, con el objetivo de visibilizar la presencia humana en el continente blanco y promover su reconocimiento como territorio de vida, y no solo de ciencia.
La fundación organiza charlas, actividades educativas y expediciones para divulgar la historia de quienes nacieron en condiciones extremas. “Queremos que se entienda que la Antártida no solo es un laboratorio. Es también un lugar donde las personas vivieron, nacieron y formaron vínculos. Para mí, es mi tierra natal”, explica Marisa, quien actualmente vive en Nueva York.
En enero de este año, volvió a visitar la Antártida a bordo de un crucero. Aunque el sueño de regresar junto a todos los “nativos antárticos” aún está pendiente, la emoción de respirar ese aire nuevamente la reconectó con su origen. “Mis hermanos pueden volver al lugar donde nacieron cada vez que quieran. Yo no. Pero ese pedazo de hielo sigue siendo mi hogar, el lugar donde comenzó todo”, afirma con orgullo.


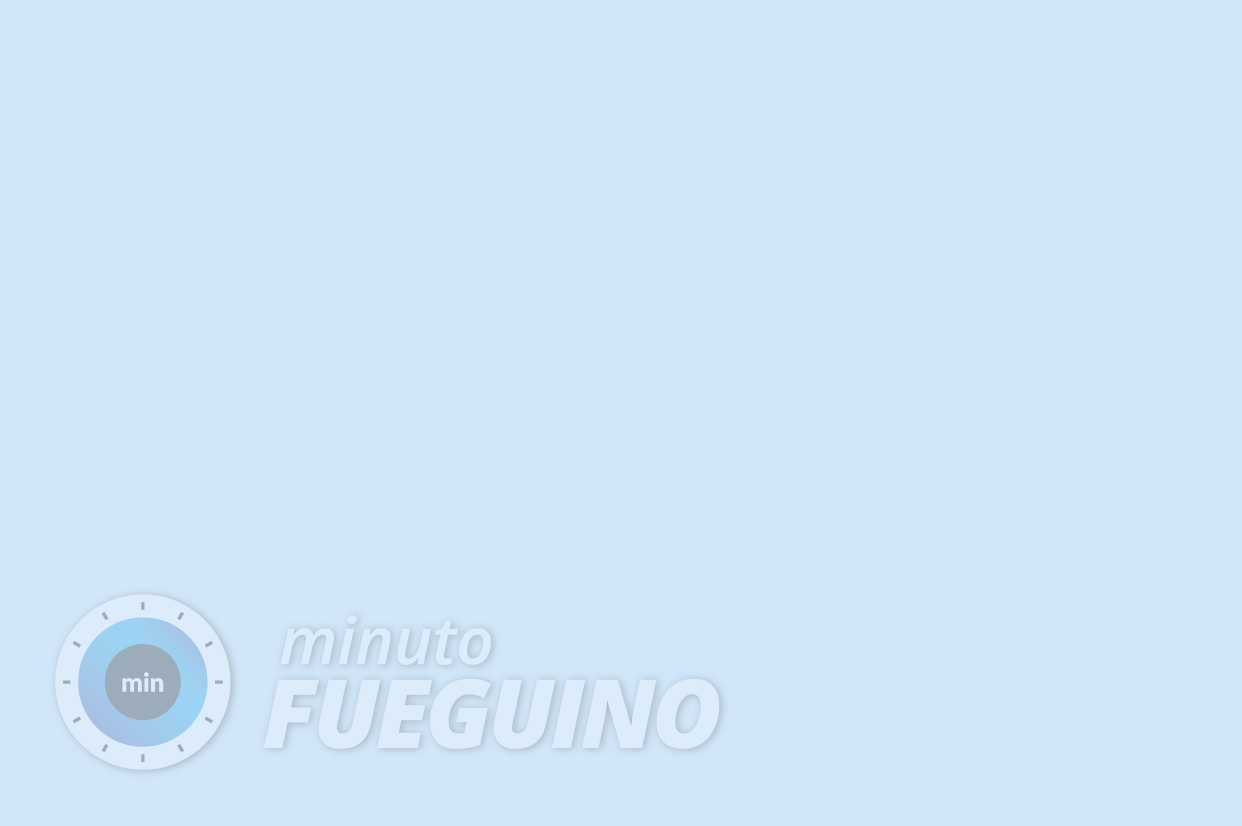


















Compartinos tu opinión